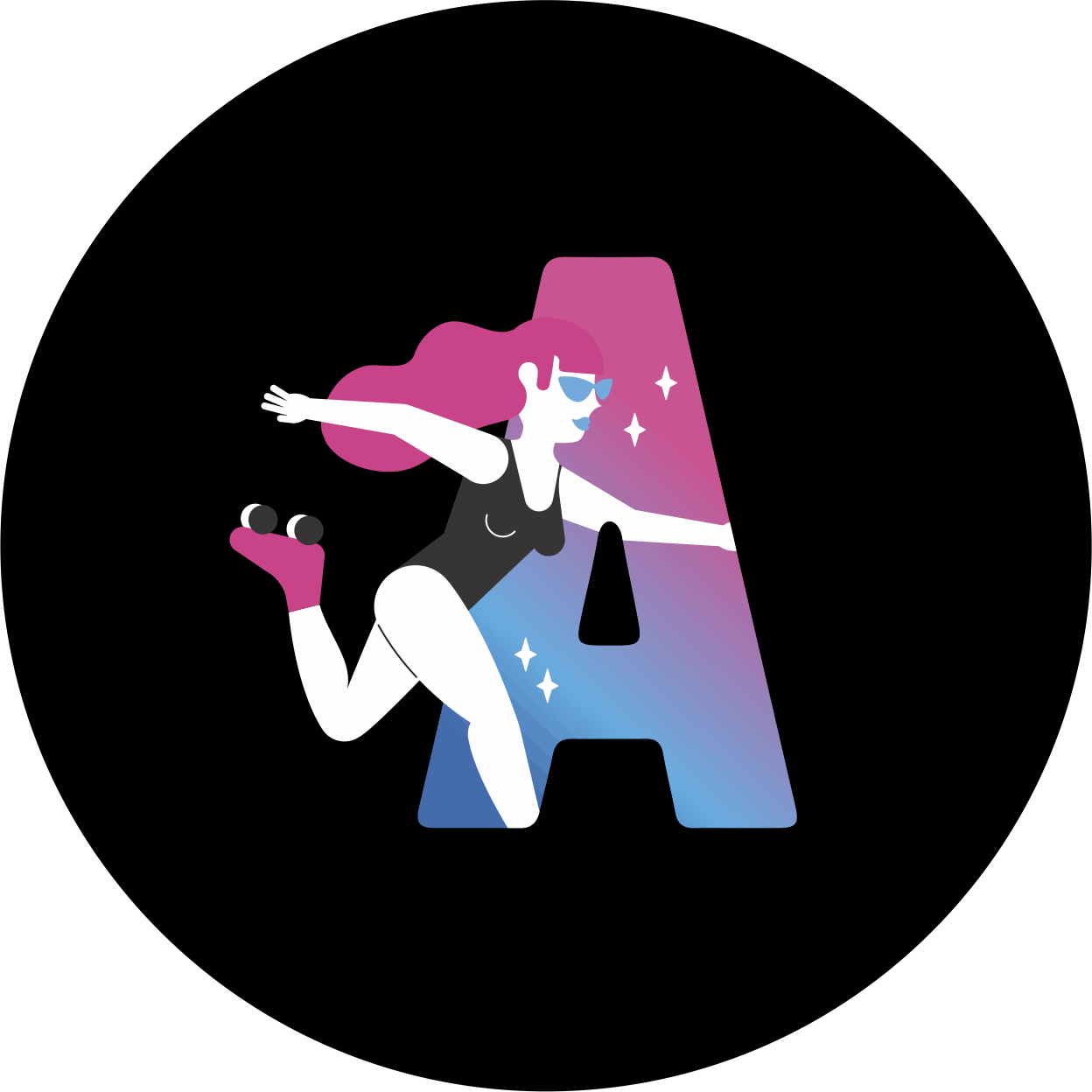MARCELO LUJÁN GALARDONADO CON EL PREMIO RIBERA DEL DUERO CON SU NARRATIVA » LA CLARIDAD»

«La Claridad» es un cuento de Marcelo Luján que ha ganado el Concurso de Cuentos «Villa de Mazarrón». También es el cuentario que se ha hecho con el Ribera del Duero de Cuento este año, uno de los más importantes en lo que a relato breve hispanoamericano se refiere. Es sumamente importante para la literatura hispanoamericana que sigamos estrechando lazos entre países, para hacer una gran literatura sin fronteras. Esto es lo que viene a decirnos Páginas de Espuma, y esto es lo que renueva mi entusiasmo cada año con su exquisito y diverso catálogo.
La claridad / ‘Treinta monedas de carne’
Por Marcelo Luján
Puede que haya sido la belleza.
Con el crepúsculo y el aguijón siempre envenenado de los celos.
O el atenuante que dan las más inesperadas oportunidades. Puede que haya sido apenas una comunión maldita de todos esos astros alineados para la desgracia.
Sería imposible precisarlo.
Lo cierto es que ahí van las dos, un tanto separadas pero envueltas en los albores de la primavera tardía. Van como si en verdad estuvieran dando un paseo por el valle. Un paseo que podría explicarlo todo: la casa y la tarde y enseguida el crepúsculo y en el corazón del bosque la aparición mágica de una oportunidad.
Tal vez la atracción de esa casa maldita.
Y los celos y el bosque y la maldad.
Lo cierto es que ahí van las dos.
Diez o quince metros separan una bicicleta de la otra. Astrid va delante, la empuja un ritmo sereno pero también vertiginoso. Va, además, escuchando música y por eso lleva unos cascos que apenas se notan en los recovecos de sus pequeñas orejas. Marta va detrás: un poco a rastras, arrepentida de haber salido del camping con la intuición de que Fran ya no la quiere. Hace un momento pedaleaba llorando. Del dolor a la ira no hay ni diez ni quince metros porque apenas hay distancia. Por eso ahora va enfurecida. Pedalea con esfuerzo. Y piensa. Piensa, Marta, mientras pedalea furiosa, las piernas agarrotadas por la voluntad. Piensa: Esta tía es imbécil. Y pedalea. Y mientras pedalea y maldice a Astrid, siente cómo el sudor le cubre la cara y el torso, y también la entrepierna y los muslos debajo de las mallas negras.
–Cuando la alcance se va a enterar –dice.
Y dice:
–Puta noruega.
Y pedalea.
Antes, la última vez que se detuvieron, cuando Marta entendió que aquello iba a ser una ruina y convenció a Astrid para que regresaran, le había pedido, con algún que otro furtivo por favor, que fuese más despacio, porque no estaba acostumbrada a tanto desgaste físico, que ella no pesaba cuarenta y cinco kilos ni esto era el Tour de Francia. Todo eso le había dicho antes. Tal vez lo del peso se lo haya repetido, con palabras y también con gestos. Y antes, en cuanto salieron de los límites del camping, le había advertido que ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que montó en bicicleta.
Ahora nada de todo eso importa y Marta suda y maldice sin poder dejar de pedalear, preguntándose si a Astrid las palabras le entran por un oído y le salen por el otro, si son los cascos o es una tara personal. O es que en ese país, piensa, Serán todas así de estúpidas y arrogantes. No entiende por qué se le adelanta constantemente, como si estuviese yendo sola y no le importara lo más mínimo el esfuerzo que está haciendo para poder seguirle el ritmo.
El sendero, desde hace un buen rato, es estrecho y ripioso. No hay sombra. No hay horizonte. Todo son montañas o algún arbusto y pendientes encendidas por el tibio aunque brillante sol de la tarde.
Ninguna de las dos lo sabe pero en la última bifurcación tomaron el camino equivocado y están yendo en dirección contraria al pantano y al camping. Tal vez Marta lo empiece a intuir pero no. Ni siquiera eso. O mejor: cuando comience a intuirlo, incluso cuando tenga ya la certeza, será tarde y tampoco le valdrá de mucho.
Y pedalea.
Y ve, de pronto, que Astrid se detiene. La ve de pie: su figura esbelta, el cuadro de la bicicleta entre las pierns, una zapatilla en la tierra, la otra sobre el pedal, una mano agarrada al manillar, la otra flotando cerca de la cintura. Y ve, sobre todo, que la observa por encima del hombro, como si solo se hubiese detenido para esperarla.
Marta todavía pedalea:
–Será hija de puta –dice.
No son amigas y nunca van a serlo. Y cualquiera podría afirmar que sería complicado ncontrar a dos mujeres jóvenes tan opuestas, tan incompatibles, tan distintas y con tan distintos ánimos. No, no son amigas y no van a serlo ni en sueños. Se habían conocido tres días antes por puro azar, cuando Fran decidió aparcar el coche junto a una caravana de matrícula extranjera, en el primer sitio disponible que vio una vez dentro del camping, después de haber conducido casi ocho horas hasta el remoto pantano de San Nicolás.
Así opera el azar.
Ahora Marta detiene la bicicleta a un metro de Astrid. Está agitada. Dice:
–¿Te importaría ir más despacio?
Y dice:
–O sea, esperarme y no ir a tu bola.
Astrid, que apenas habla español, que apenas suda y a la que se le nota mucho su afición por el deporte, sin quitarse los cascos, asiente y enseguida sonríe. Y enseguida su pelo, tan rubio, tan fino y transparente, parece invisible bajo la intensa luminosidad del valle.
–¿Tú me entiendes cuando te hablo?
Astrid se quita uno de los auriculares, lo sostiene delicadamente entre los dedos:
–Qué.
–Que si te enteras cuando te hablo.
Entonces dice que sí, que por supuesto. Pero ya no sonríe. Y como si no quisiera hacerlo, observa la agitación y el cuerpo de la otra: las mallas negras, el sudor que sale hasta por donde no alcanza la vista. Es la primera vez que lo hace sin disimular. Observa a Marta desde sus vivaces ojos grises. Y no sabe Astrid que sus ojos grises tienen ese fulgor que solo conservan las personas a las que aún no les ha sucedido ninguna fatalidad. Eso no lo sabe.
Ni sabe el verdadero motivo del enfado de Marta.
Esto último tal vez lo intuya. O no. O no importa.
Pero lo que con total seguridad no sabe Astrid es que dentro de un rato, con el valle todavía iluminado por la tarde, Marta tomará la peor decisión de todas. Acaso la peor de todas las posibles.
La verdad es que eso no lo sabe ninguna de las dos.
Pero sucederá.